La muerte para los incas era sencillamente el pasaje de esta a la otra vida. Por eso nadie se atormentaba frente a ella, porque estaban seguros de que sus descendientes y su ayllu cuidarían de su cadáver momificado, o simplemente disecado, llevándole comidas, bebidas y ropajes durante todos los años del futuro. En dicho aspecto lo único que le acongojaba era que pudieran ser quemados o pulverizados, porque eso si significaba su desaparición total.
No tenían la menor idea del paraíso celestial, tampoco del infierno ni mucho menos del purgatorio o la existencia de diablos al estilo de las religiones del viejo mundo. Tampoco pensaban en la resurrección de los muertos. Sin embargo creían en otras cosas: que el camaquem o fuerza vital muere o desaparece cuando al cuerpo vivo o al cadáver se lo quemaba o desintegraba. La etnia Huaro, al sur del Cusco, concebía la reencarnación o transmigración del camaquen de un sujeto que acababa de morir a otro que recién nacía.
En el sur, una vez fallecido, al cuerpo yerto se le bañaba para purificarlo; luego se le sobaba con sebo y maíz blanco molido, mullu y otros ingredientes. Acto seguido, se le vestía. Los parientes lloraban y después lo llevaban al Machay (cueva) para colocarlo junto a otros difuntos del ayllu. El camaquem no se retiraba del lado de los restos mortales sino cinco días más tarde de finado; fecha en la que los parientes iban al río o arroyo más próximo a lavar los atuendos y otras prendas dejadas por el muerto, una vez limpios, se los guardaba para seguir vistiendo a la momia. Estaban convencidos que ulteriormente de exhalar el último suspiro, esa fuerza vital de su propio ser seguía con vida, y creían igualmente que en el cadáver seguían latentes muchos atributos del ser vivo: sed, hambre, calor, frío, etc. De ahí porque para el jatunruna era importante la conservación del cadáver, lo que resultaba fácil en costa y Andes dada las condiciones ecológicas, que coadyuvaban a su disecación y momificación.
Consecuentemente, para que no padecieran de hambre ni sed colocaban adyacentes al muerto vasijas de alimentos y bebidas, cosas que se le continuaba llevando cada cierto tiempo, en fechas conocidas. Tal hecho explica la necesidad de dejar hijos y descendientes para asegurar el abastecimiento permanente al fallecido.
Tanta era la obsesión o temor que con el tiempo el cuerpo del muerto quedara abandonado por alguna razón, se colocaba a todos los cadáveres en una sola tumba llamada machay, para que ese lugar recibieran el culto y cuidados por la comunidad (ayllu), quienes, por respeto y tradición, les llevaban coca y les mudaban de vestimenta. Era un desvelo el que sus cadáveres no desaparecieran, porque su conservación significaba seguir viviendo. Fue, pues, la idea de la supervivencia después de la muerte lo que condujo a la preservación de los yertos despojos. Entre los jatunrunas, el muerto era envuelto en telas, dejándole el rostro libre; pero entre los sapaincas se les colocaba una máscara de oro delgado, que de seguro reproduciría los rasgos fisonómicos del difunto.
Con respecto a la momificación de inca, el resguardo de su momia en sus aposentos solariegos, rodeada de esposas y yanas vivos, afianzando su continuidad. Para el runa andino no había nada más angustioso que la desaparición de los cuerpos de sus antepasados, o pensar de que el suyo propio iba a correr ese triste destino. Tal vez por esa razón, Atawallpa soportó que lo bautizaran y prefirió morir por la del garrote en vez de ser llevado a la hoguera y así evitar que su cuerpo desaparezca.
Así como los cadáveres recibían cuidados especiales, se los disponía de tal forma para que se secaran y pudieran conservarse centenares de años. En los Andes, los pobladores de habla quechua por lo común no acostumbraban a enterrarlos en el subsuelo. Eran arropados y colocados en posición fetal, (codos entre las rodillas y las manos sujetando el mentón). Estas momias eran llevadas a cuevas naturales o aftificiales llamadas machais, ubicadas en cañones y laderas de los cerros. Rodeándolos con objetos familiares: vajillas, herramientas, comidas, bebidas. Quedaban pues, prácticamente al aire libre, a la vista de todos. Hasta allí acudían sus parientes colaterales y directos, llevándoles mates de alimentos, derramando chicha y poniendo hojas de coca en las bocas de las momias. También a sacrificarles cuyes y llamas. En la costa, en camio, las momias eran sepultadas bajo tierra y arena en posición de cúbito dorsal o fetal; pero dispuestos en tal forma que la cámara funeraria, holgada, no aplastara al muerto, para evitar que padeciera con el peso de tanto material encima. Se acondicionaba un tubo de caña para conectar la boca del cadáver con la superficie exterior para verterle chicha ritual en las fechas que tenían acostumbradas.
Los pueblos aymaras conservaban a sus muertos ilustres sobre el suelo, alrededor de los cuales construían unos mausoleos de piedra y/o tierra dura que recibían la denominación de chullpas y pucullos. En a cultura Chachapoyas, a los nobles se les enterraba con pintorescas urnas funerarias hechas de arcilla, pero con apariencia de cuerpos humanos, incluyendo una cabeza. Urnas a las cuales colocaban en altas cuevas u oquedades, cuyas vías de acceso las destruían totalmente, para eludir su profanación. Enterrar a un noble bajo el suelo entre los chachas era signo de desprecio.
El muerto de la costa era enterrado conservando los mismos gestos con que había fallecido. Por lo demás las tumbas constituían lugares sagrados; y las momias de los antepasados seres sacralizados, acudiendo a ellas para solicitarles buenas cosechas y aguas, o la detención de éstas cuando se excedían.
Como se advierte, existían dos categorías principales de culto: el divino y funerario. Con respecto a lo funerario, las momias debían ser cuidadas y conservarlas, visitarlos por lo menos una vez al año para cambiarles de vestimenta y sacarlos para llevarlos cargados, las espaldas o sobre una parihuela, procesionalmente rumbo a la comunidad para danzar con el cadáver. Pensaban que con aquel rito contribuía a dar bienestar y eternidad al ayllu. Un oficiante exprofesamente encargado hacía recordar las fechas y el compromiso intangible de llevarles alimetos y bebida: un deber ineludible de los hijos y de los descendientes. La preservación y culto de las momias de los runas o gente común no demandaba tanto servicio y gasto como la de los sapaincas y grandes curacas.
El esmero y precaución que ponían en los cadáveres es prueba en que creían en la vida sobrenatural. Se imaginaban que los muertos seguían sintiendo casi todos los problemas y necesidades que los seres vivos. Además daban por hecho de que sus espíritus o camascas, por ser tan numerosas las defunciones a lo largo de la vida y trayectoria de los ayllus y etnias, ya no tenían como caber en el mundo de los muertos, por falta de tierras y de viviendas para todos. Suponían también que los camascas se agrupaban en ayllus, al igual que los jatunrunas vivos.
En los Andes, el espacio o recinto de los camascas estaba aquí mismo, en la caypacha; unos paraban en campos floridos y otros en cumbres nevadas, a los cuales, para llegar a los citados camascas tenían que caminar por trochas y puentes llenos de dificultades y obstáculos; dicha vía, además, era oscura, pudiendo vencerla solo gracias a un perro-guía, de preferencia negro, animalito que tenía la facultad de ver a los camascas en la noche. Como resultado de tal creencia mataban un perro durante los funerales. Los que tenían ganado sacrificaban una llama, para que el "alma" del citado auquénido ayudara a transportar la carga del muerto.
En la costa, estaban persuadidos que las almas iban a descansar en las islas ubicadas frente a sus playas, en la mamacocha o mar.
En el Chinchaysuyu estaban seguros de que las almas se alejaban de los cadáveres a los cinco días del fallecimiento. Y después, una vez por año, en el mes que conmemoraban a sus difuntos (noviembre), visitaban las casas de sus parientes vivos tomando la forma de moscones que, durante el vuelo, emitían un suave y característico zumbido. EL hecho explica por qué no mataban a dichos animalitos.
Si el culto de los ancestros determinó la conservación del cadáver, lógicamente que su preservación generó la técnica de la momificación. A veces extraían las visceras y el cerebro. Lo restante les resultaba fácil merced a las condiciones ecológicas de los Andes y la Costa, en la primera por el gélido frío de las mesetas, y en la segunda por la sequedad de los arenales salitrosos. Las vísceras acostumbraban a enterrarlas en los sitios donde habían nacido, de preferencia en el punto donde sus madres los arrojaron al mundo el día del parto.
Creían también en el Sapainca muerto, podía sobrevivir en una estatua, a la que se le reputaba su segundo cuerpo. La mencionada efigie recibía el nombre de guaoqui o huaoqui, a la que se adicionaba el nombre del soberano a quien simbolizaba y encarnaba, para ellos la estatua tenía vida. El culto que practicaba cada panaca en torno a ellas, garantizaba su supervivencia.
Fuente: Los Incas de Waldemar Espinoza
Consecuentemente, para que no padecieran de hambre ni sed colocaban adyacentes al muerto vasijas de alimentos y bebidas, cosas que se le continuaba llevando cada cierto tiempo, en fechas conocidas. Tal hecho explica la necesidad de dejar hijos y descendientes para asegurar el abastecimiento permanente al fallecido.
Tanta era la obsesión o temor que con el tiempo el cuerpo del muerto quedara abandonado por alguna razón, se colocaba a todos los cadáveres en una sola tumba llamada machay, para que ese lugar recibieran el culto y cuidados por la comunidad (ayllu), quienes, por respeto y tradición, les llevaban coca y les mudaban de vestimenta. Era un desvelo el que sus cadáveres no desaparecieran, porque su conservación significaba seguir viviendo. Fue, pues, la idea de la supervivencia después de la muerte lo que condujo a la preservación de los yertos despojos. Entre los jatunrunas, el muerto era envuelto en telas, dejándole el rostro libre; pero entre los sapaincas se les colocaba una máscara de oro delgado, que de seguro reproduciría los rasgos fisonómicos del difunto.
Con respecto a la momificación de inca, el resguardo de su momia en sus aposentos solariegos, rodeada de esposas y yanas vivos, afianzando su continuidad. Para el runa andino no había nada más angustioso que la desaparición de los cuerpos de sus antepasados, o pensar de que el suyo propio iba a correr ese triste destino. Tal vez por esa razón, Atawallpa soportó que lo bautizaran y prefirió morir por la del garrote en vez de ser llevado a la hoguera y así evitar que su cuerpo desaparezca.
Así como los cadáveres recibían cuidados especiales, se los disponía de tal forma para que se secaran y pudieran conservarse centenares de años. En los Andes, los pobladores de habla quechua por lo común no acostumbraban a enterrarlos en el subsuelo. Eran arropados y colocados en posición fetal, (codos entre las rodillas y las manos sujetando el mentón). Estas momias eran llevadas a cuevas naturales o aftificiales llamadas machais, ubicadas en cañones y laderas de los cerros. Rodeándolos con objetos familiares: vajillas, herramientas, comidas, bebidas. Quedaban pues, prácticamente al aire libre, a la vista de todos. Hasta allí acudían sus parientes colaterales y directos, llevándoles mates de alimentos, derramando chicha y poniendo hojas de coca en las bocas de las momias. También a sacrificarles cuyes y llamas. En la costa, en camio, las momias eran sepultadas bajo tierra y arena en posición de cúbito dorsal o fetal; pero dispuestos en tal forma que la cámara funeraria, holgada, no aplastara al muerto, para evitar que padeciera con el peso de tanto material encima. Se acondicionaba un tubo de caña para conectar la boca del cadáver con la superficie exterior para verterle chicha ritual en las fechas que tenían acostumbradas.
Los pueblos aymaras conservaban a sus muertos ilustres sobre el suelo, alrededor de los cuales construían unos mausoleos de piedra y/o tierra dura que recibían la denominación de chullpas y pucullos. En a cultura Chachapoyas, a los nobles se les enterraba con pintorescas urnas funerarias hechas de arcilla, pero con apariencia de cuerpos humanos, incluyendo una cabeza. Urnas a las cuales colocaban en altas cuevas u oquedades, cuyas vías de acceso las destruían totalmente, para eludir su profanación. Enterrar a un noble bajo el suelo entre los chachas era signo de desprecio.
El muerto de la costa era enterrado conservando los mismos gestos con que había fallecido. Por lo demás las tumbas constituían lugares sagrados; y las momias de los antepasados seres sacralizados, acudiendo a ellas para solicitarles buenas cosechas y aguas, o la detención de éstas cuando se excedían.
Como se advierte, existían dos categorías principales de culto: el divino y funerario. Con respecto a lo funerario, las momias debían ser cuidadas y conservarlas, visitarlos por lo menos una vez al año para cambiarles de vestimenta y sacarlos para llevarlos cargados, las espaldas o sobre una parihuela, procesionalmente rumbo a la comunidad para danzar con el cadáver. Pensaban que con aquel rito contribuía a dar bienestar y eternidad al ayllu. Un oficiante exprofesamente encargado hacía recordar las fechas y el compromiso intangible de llevarles alimetos y bebida: un deber ineludible de los hijos y de los descendientes. La preservación y culto de las momias de los runas o gente común no demandaba tanto servicio y gasto como la de los sapaincas y grandes curacas.
El esmero y precaución que ponían en los cadáveres es prueba en que creían en la vida sobrenatural. Se imaginaban que los muertos seguían sintiendo casi todos los problemas y necesidades que los seres vivos. Además daban por hecho de que sus espíritus o camascas, por ser tan numerosas las defunciones a lo largo de la vida y trayectoria de los ayllus y etnias, ya no tenían como caber en el mundo de los muertos, por falta de tierras y de viviendas para todos. Suponían también que los camascas se agrupaban en ayllus, al igual que los jatunrunas vivos.
En los Andes, el espacio o recinto de los camascas estaba aquí mismo, en la caypacha; unos paraban en campos floridos y otros en cumbres nevadas, a los cuales, para llegar a los citados camascas tenían que caminar por trochas y puentes llenos de dificultades y obstáculos; dicha vía, además, era oscura, pudiendo vencerla solo gracias a un perro-guía, de preferencia negro, animalito que tenía la facultad de ver a los camascas en la noche. Como resultado de tal creencia mataban un perro durante los funerales. Los que tenían ganado sacrificaban una llama, para que el "alma" del citado auquénido ayudara a transportar la carga del muerto.
En la costa, estaban persuadidos que las almas iban a descansar en las islas ubicadas frente a sus playas, en la mamacocha o mar.
En el Chinchaysuyu estaban seguros de que las almas se alejaban de los cadáveres a los cinco días del fallecimiento. Y después, una vez por año, en el mes que conmemoraban a sus difuntos (noviembre), visitaban las casas de sus parientes vivos tomando la forma de moscones que, durante el vuelo, emitían un suave y característico zumbido. EL hecho explica por qué no mataban a dichos animalitos.
Si el culto de los ancestros determinó la conservación del cadáver, lógicamente que su preservación generó la técnica de la momificación. A veces extraían las visceras y el cerebro. Lo restante les resultaba fácil merced a las condiciones ecológicas de los Andes y la Costa, en la primera por el gélido frío de las mesetas, y en la segunda por la sequedad de los arenales salitrosos. Las vísceras acostumbraban a enterrarlas en los sitios donde habían nacido, de preferencia en el punto donde sus madres los arrojaron al mundo el día del parto.
Creían también en el Sapainca muerto, podía sobrevivir en una estatua, a la que se le reputaba su segundo cuerpo. La mencionada efigie recibía el nombre de guaoqui o huaoqui, a la que se adicionaba el nombre del soberano a quien simbolizaba y encarnaba, para ellos la estatua tenía vida. El culto que practicaba cada panaca en torno a ellas, garantizaba su supervivencia.
Fuente: Los Incas de Waldemar Espinoza




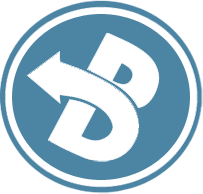
0 comments:
Publicar un comentario